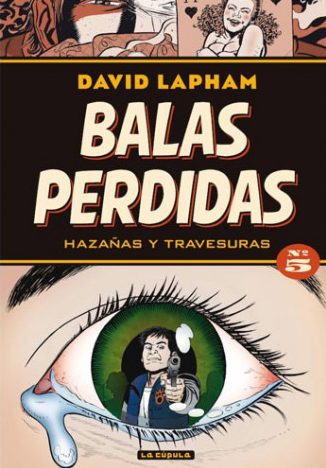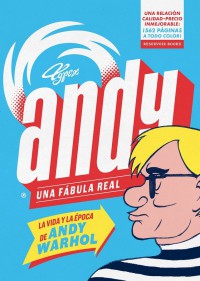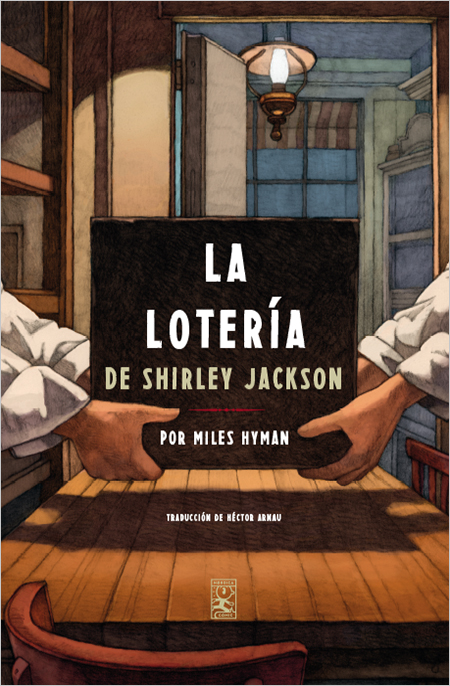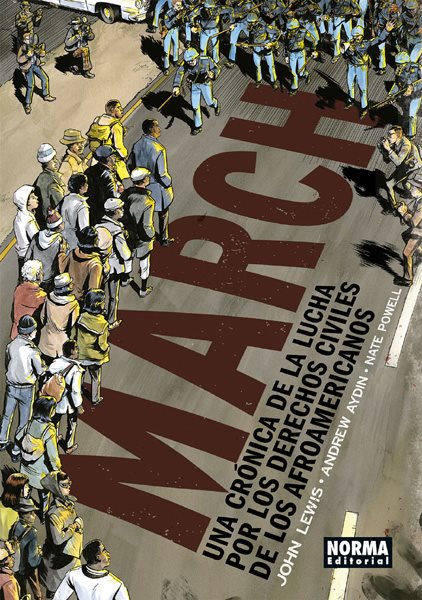En una de las numerosas entrevistas que el creador de las exitosas teleseries Breaking Bad y Better Call Saul, Vince Gilligan, concedió durante su visita a España, reconocía que historias como las que él ha escrito pueden tener como indeseada consecuencia que la audiencia, e incluso la propia moral interna del guión, empatice o dignifique roles abiertamente negativos. Al fin y al cabo, podríamos añadir nosotros, esos personajes creados ex profeso han procedido con malicia o han cometido un delito, saltándose la ley y actuando contra el bien común, acciones que no son susceptibles de ser interpretadas. Estereotipos, además, que en poco tiempo se han generalizado en gran cantidad de ficciones actuales, propagando ese mismo riesgo del que habla Gilligan a medios diferentes. Y llegados a este punto tomaríamos como ejemplo al tebeo que tenemos ahora entre manos: Balas perdidas.

A finales de 2013 la editorial Image anunciaba la incorporación a su escudería de la histórica cabecera independiente de David Lapham (1970, New Jersey, USA), anuncio que se hizo realidad unos meses más tarde con la aparición del número 41 de la serie, que a su vez cerraba un arco argumental (Hi-Jinks and Derring-Do) que había quedado inconcluso casi una década atrás. Efectivamente, el paso de Lapham por las majors haciéndose cargo puntualmente de auténticos iconos del comic book norteamericano (Batman, Lobezno o Daredevil, entre otros) le mantuvo apartado de la obra que le había convertido en referente del cómic negro contemporáneo. El reencuentro con su criatura significó una apuesta fuerte por su relanzamiento, contabilizándose desde entonces dos sagas nuevas (Killers y Sunshine & Roses) con sus correspondientes tomos recopilatorios, así como la reedición de sus primeros tebeos.
Lapham lleva casi un un cuarto de siglo dibujando un violento mural de los Estados Unidos contemporáneos que abarca desde mediados de los setenta hasta las puertas del nuevo milenio
En esa misma línea, La Cúpula presentó hace unos meses la traducción al castellano de esa saga finalmente cerrada (Hazañas y travesuras) al tiempo que recuperaba el ciclo inaugural (La inocencia del nihilismo), que ya había conocido dos ediciones anteriores, la primera, por cierto, en un horrible formato de cuadernos grapados con tapas de cartón. Una decisión que además de reincorporar a la estupenda serie de Lapham a nuestro mercado invita a leerla a quienes no la conocieran todavía en unas condiciones acorde a la calidad de la misma y también a su estructura narrativa. Porque una de las peculiaridades de Balas perdidas es el orden de lectura, con capítulos, en principio correlativos, pero que bailan cronológicamente adelante y atrás, resucitando personajes (en esta ocasión es el turno de Virginia Applejack) o utilizándolos como deshecho según convenga. De hecho, Lapham lleva casi un cuarto de siglo –incluyendo, claro, el paréntesis descrito- dibujando un violento mural de los Estados Unidos contemporáneos que abarca aproximadamente desde mediados de los setenta hasta las puertas del nuevo milenio. Un retrato social de larguísimo recorrido que pese a los altibajos (los escasos episodios de corte fantástico o los cercanos al onirismo son los más flojos) ha mantenido una tensión difícil sostener.

En Hazañas y travesuras sigue por la misma línea, haciendo gala nuevamente de ese inteligente tratamiento del relato negro que no busca la inspiración en los barrios bajos ni en el crimen organizado, aunque estos elementos estén marginalmente presentes, sino en la casa del vecino, aparentemente anodino y despistado. Para Lapham los relatos criminales más intensos no son los que salpican más sangre o presentan a los asesinos más carismáticos, sino los que beben de la realidad más cercana, y a la postre más espeluznante. Para lograrlo se sirve de tres grandes recursos, que no son precisamente inéditos en la ya longeva Balas perdidas: su característico sentido del humor –aquí tan desatado que recuerda, dibujo incluido, a Evan Dorkin-, la utilización de protagonistas aparentemente débiles (menores de edad o incapacitados sensoriales) y la eficaz alternancia de narradores.
Lo que queda es la desasosegante conclusión de que todos estaremos dispuestos a hacer lo que sea para no dejar salir nuestros inconfesables secretos, más todavía si desmontan la imagen pública que nos hemos fraguado