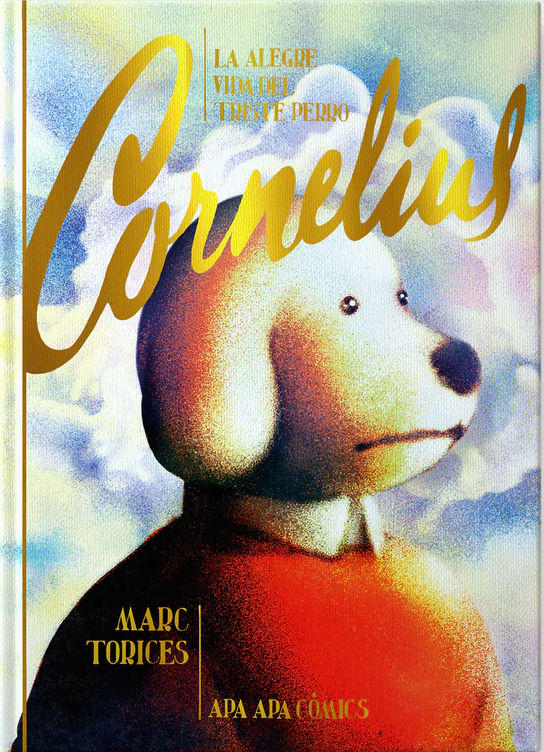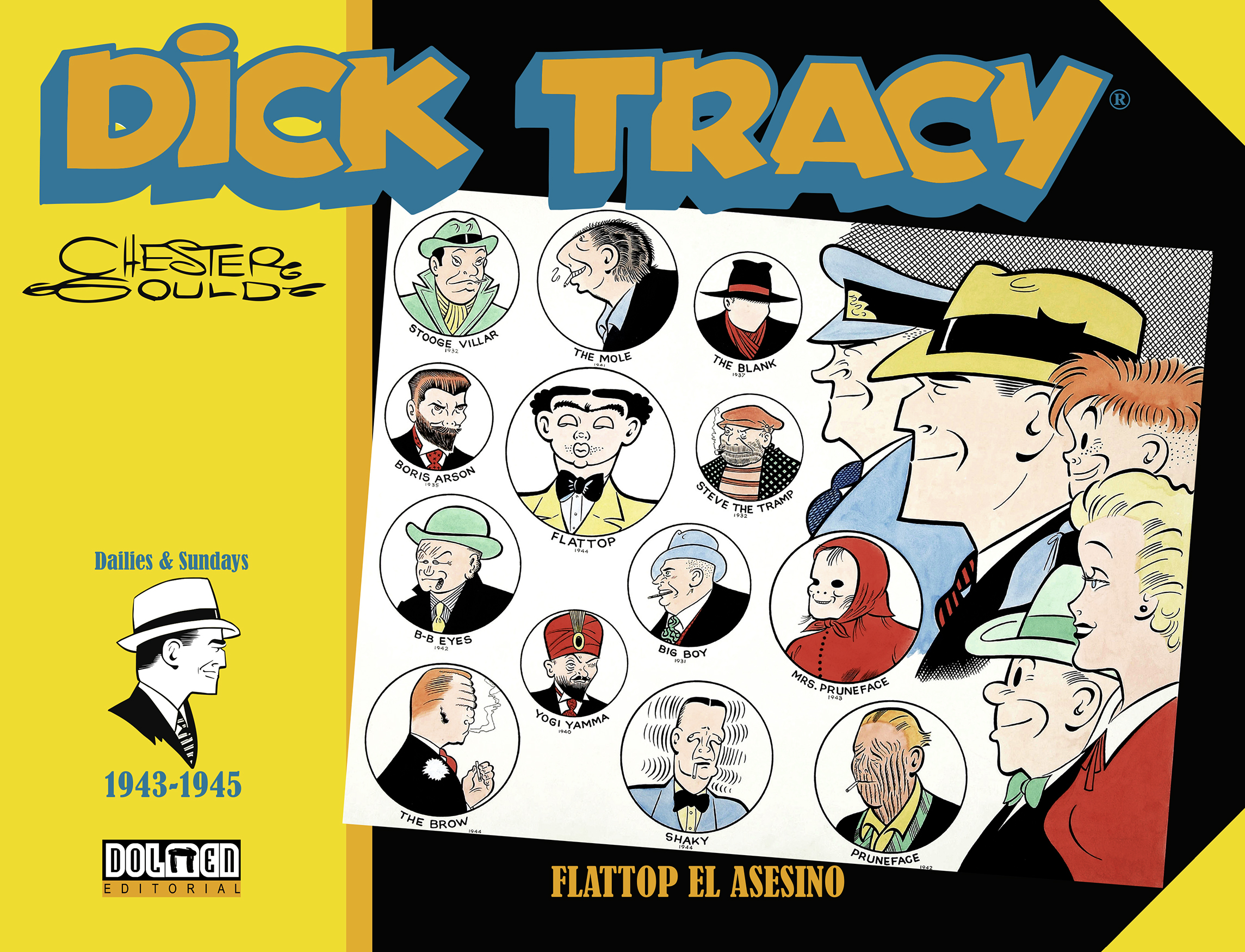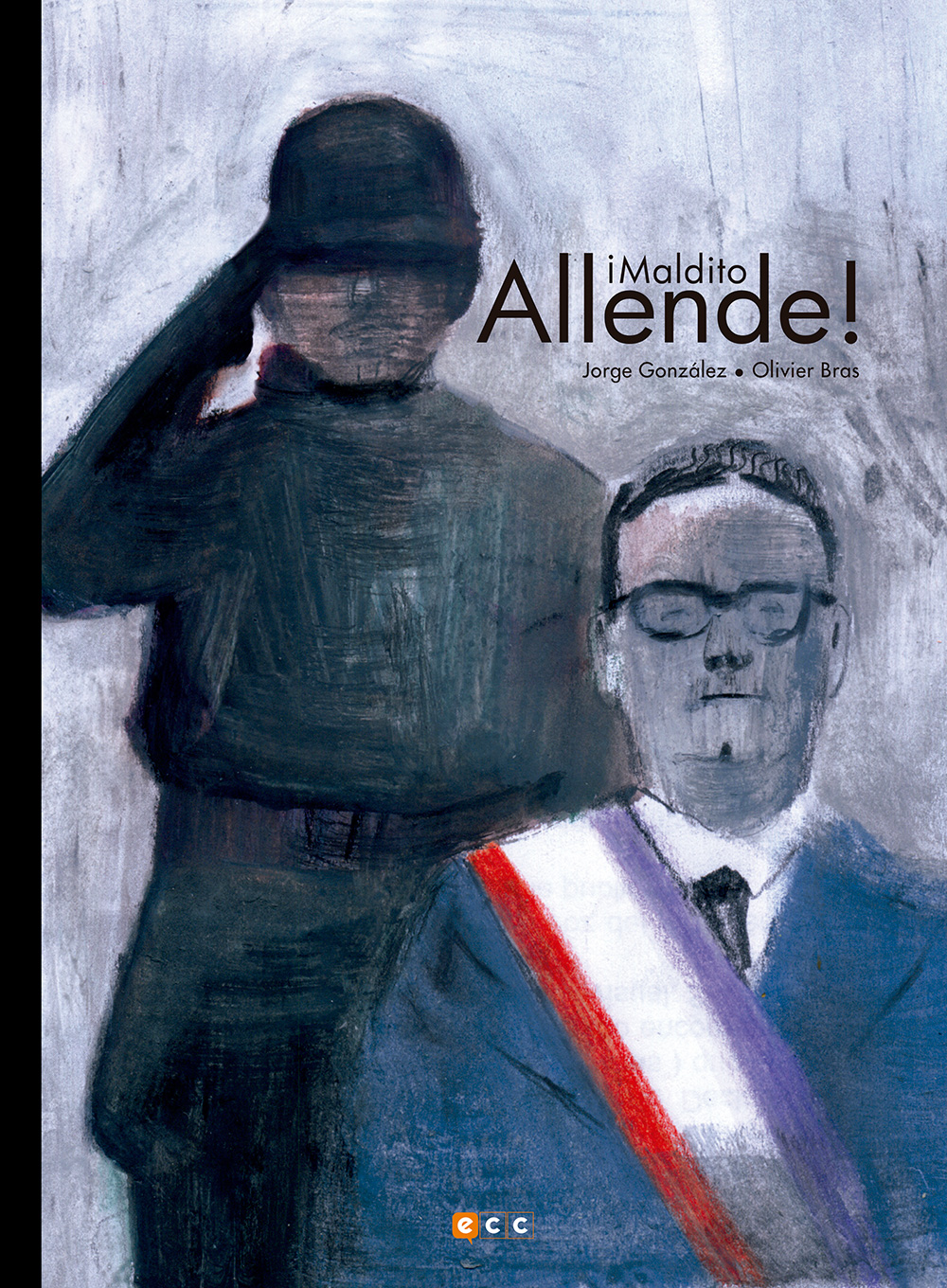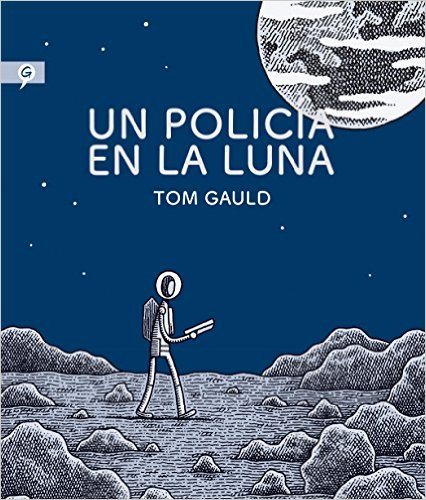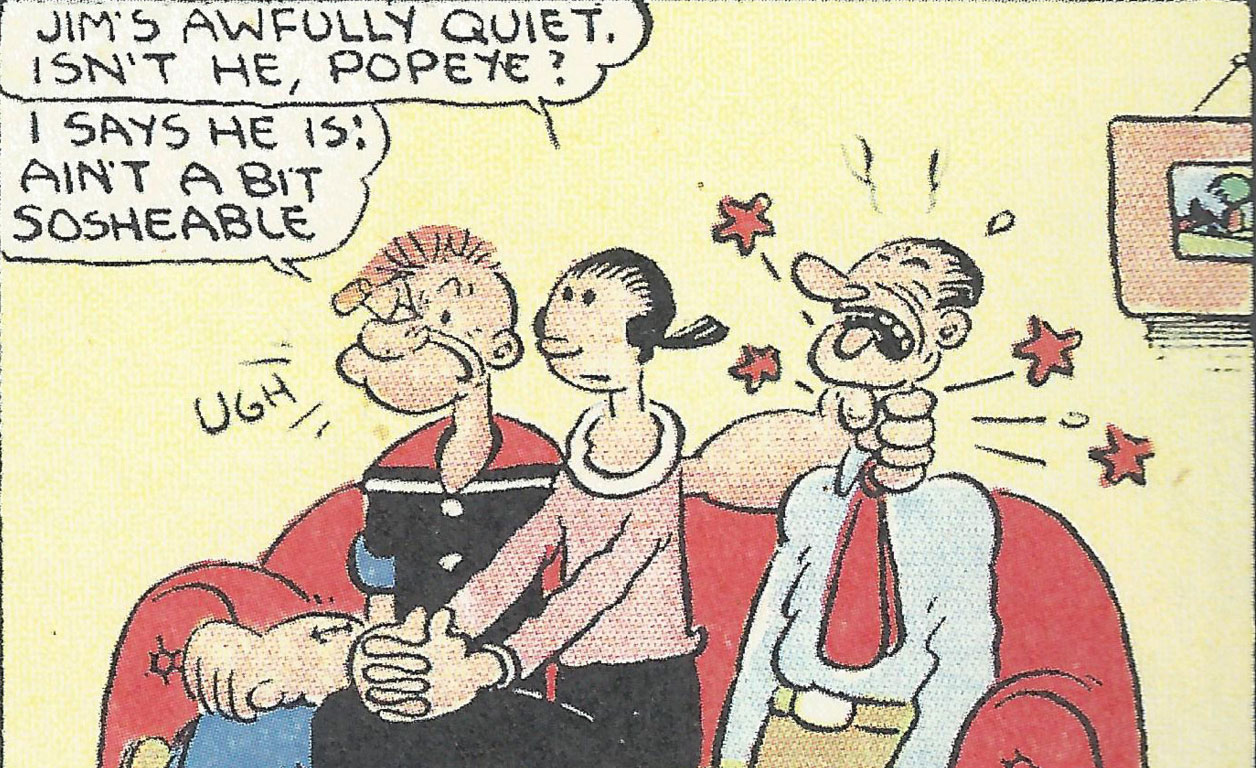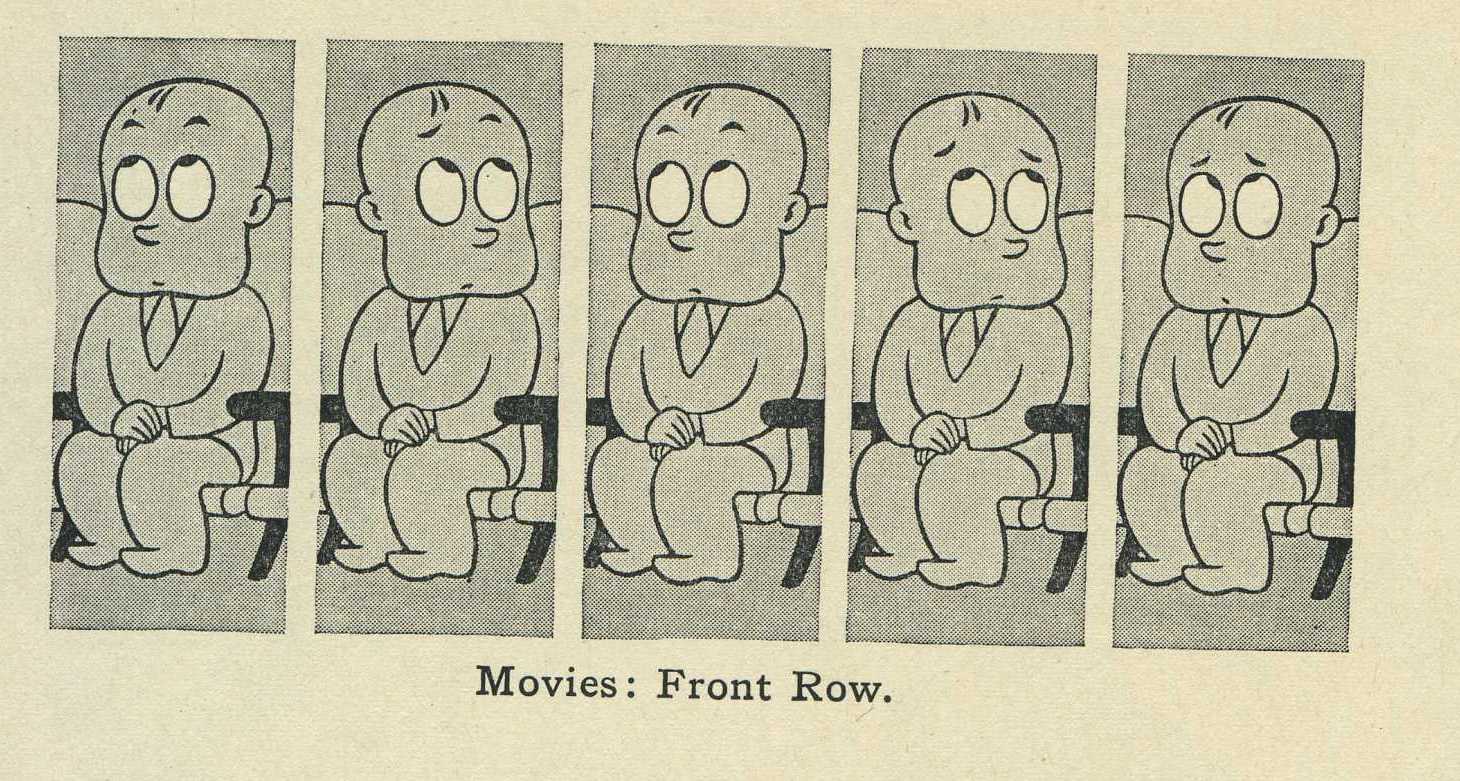Aunque en la actualidad parezca perfectamente superado, durante bastantes años existió, dentro de los estudios sobre la historieta, un fructífero debate acerca de los orígenes de la misma. Simplificando, se podrían agrupar las diferentes posturas al respecto en tres frentes, el de aquellos que vieron en el loro de Yellow Kid al patriarca de todos los tebeos por venir, los que preferían personificar su génesis en los experimentos narrativos de Töpffer y, finalmente, aquellos que se retrotraían a la Columna Trajana, o incluso más allá, rastreando una supuesta continuidad del llamado arte secuencial. A día de hoy, parece existir cierto consenso en definir el cómic como un medio que nace y se desarrolla en base a la acumulación y la influencia mutua de diferentes formas de expresión narrativa visual, que toma su forma definitiva a finales del siglo XIX y principios del XX con la consolidación de las técnicas de reproducción gráfica y de los medios de comunicación.

La juventud del cómic es un atributo que puede sonarles ya cansino y aburrido, pero no por ello deja de ser cierto. De las muchas razones que lo demuestran podríamos destacar dos bien evidentes: su evolución continua y los constantes descubrimientos que nos siguen iluminando acerca de su pasado. Obviando la saturación del mercado y el creciente e insostenible número de novedades que se editan cada año, vivimos un momento bastante dulce desde el punto de vista estrictamente del lector, tan dulce que abarca una variedad de estilos, publicaciones y géneros impensable hace un par de décadas. Gracias a dicha situación nos llegan autores y títulos con años y décadas de historia, que conocíamos solo por referencias o que directamente desconocíamos y en los cuales se aprecia todavía la frescura y el riesgo con el que fueron concebidos.
En esta tarea de reivindicación y redescubrimiento lleva años enfrascada la editorial valenciana El Nadir con su colección Gráfica. A un ritmo pausado pero constante siguen empecinados en enriquecer nuestra perspectiva histórica, tal y como hicieron temporadas atrás con El arte de Caran d’Ache o El manga de los cuatro inmigrantes. En los últimos meses del año que hemos dejado atrás presentaron dos obras que, pese a tener en común esa condición de clásico novedoso, no pueden ser más divergentes entre sí: La guerra civil en Francia, de Gustave Doré y Érase una vez. Etcétera, de Olaf Gulbransson.

De Doré, el gran dibujante, escultor y pintor reconocido unánimemente por sus ilustraciones de los grandes clásicos literarios, ya habían recuperado con anterioridad Historia de la Santa Rusia, una particular historia en clave satírica de aquel país, convertido ya por entonces –mediados del novecientos- en potencia política y militar, y cuya expansión por Oriente Medio le enfrentaba precisamente a Francia, co-aliada para tal fin con Gran Bretaña y el Imperio Otomano. El libro puede presentarse en cierto modo como un antecedente del concepto actual de novela gráfica, aunque todavía no conseguía explotar los principales recursos del nuevo lenguaje de la historieta. Era una colección de imágenes, algunas ciertamente innovadoras, con un afán narrativo y que en la época se conocía como relatos en estampas.
La guerra civil en Francia, realizada casi dos décadas después, es en cambio otra cosa. En 1870 Napoleón III había llevado a Francia tontamente a una guerra contra Prusia y sus aliados del sur de Alemania que acabaría por socavar su poder, fortalecer el sentimiento antigubernamental y provocar el colapso del Segundo Imperio. Tras la derrota las tropas enemigas ocupan gran parte del país y se plantan a las puertas de la capital, el gobierno provisional capitula, ante lo que una parte de la población de París, indignada, reacciona proclamando, el 18 de marzo de 1871, una comuna de autogobierno. Frente al caos y el desorden la Asamblea y las clases
El libro puede presentarse como un antecedente del concepto novela gráfica, aunque no conseguía explotar los recursos del nuevo lenguaje de la historieta
privilegiadas se refugian en Versalles, entre ellos Doré y su familia. Allí asiste a las sesiones del Parlamento y toma apuntes, hace caricaturas y trata de reflejar con sus dibujos el ambiente y el cariz de las reuniones. Se percibe al instante que los esbozos no están concebidos para ser publicados pues son una especie de divertimento. Es al mismo tiempo retratista y caricaturista, exagerando los defectos y las peculiaridades de los rostros y los ademanes, a los que contrapone en la mayoría de casos textos extraídos de las mismas alocuciones. El tono es burlesco, divertido, en ocasiones incluso cruel, pero refleja a las mil maravillas las propias contradicciones, la ruindad y el maquiavelismo de una política alejada de la realidad y más preocupada por mantener los privilegios de unos pocos y restablecer el orden a cualquier precio.
 Doré no era precisamente un progresista, su ideología no casaba en absoluto con las reivindicaciones de la izquierda y de los grupos de ciudadanos movilizados en la búsqueda de una sociedad más justa, pero no por ello deja de ser crítico con los partidos conservadores y con la mayoría de diputados, a los que reconocía una escasa altura de miras. Para contraponer esa visión, la segunda parte del cuaderno está compuesta por bocetos de los componentes del “otro bando”. Desfilan comuneros, miembros de la guardia nacional, espontáneos y aventureros, conscientes ya del fracaso de un experimento que iba a durar sólo diez semanas y que fue aniquilado por el ejército regular durante la llamada semana sangrienta, “la mayor masacre en Europa durante el siglo XIX” según John Merriman.
Doré no era precisamente un progresista, su ideología no casaba en absoluto con las reivindicaciones de la izquierda y de los grupos de ciudadanos movilizados en la búsqueda de una sociedad más justa, pero no por ello deja de ser crítico con los partidos conservadores y con la mayoría de diputados, a los que reconocía una escasa altura de miras. Para contraponer esa visión, la segunda parte del cuaderno está compuesta por bocetos de los componentes del “otro bando”. Desfilan comuneros, miembros de la guardia nacional, espontáneos y aventureros, conscientes ya del fracaso de un experimento que iba a durar sólo diez semanas y que fue aniquilado por el ejército regular durante la llamada semana sangrienta, “la mayor masacre en Europa durante el siglo XIX” según John Merriman.
Debemos entender, pues, el libro de Doré como el testimonio de unos acontecimientos históricos que marcaron la evolución política y diplomática de gran parte de Europa durante el último cuarto del siglo XIX. El álbum, publicado en su forma definitiva en 1906 bajo el título de Versailles et Paris en 1871 (de hecho el elegido por la editorial española está tomado del ensayo homónimo de Karl Marx), es el complemento ideal para, por ejemplo, y ya que lo hemos sacado a colación, estudios y monografías como la de Merrimann, pues ayuda enormemente a asimilar los hechos y a contextualizarlos, pues es en definitiva el punto de vista de una persona que los vivió y conoció de primera mano.
Fijémonos ahora en Gulbransson. Hay poco en común entre ambos. Nació, de hecho, dos años después de los sucesos captados por los lápices de Doré, y a casi dos mil kilómetros de distancia de Paris. Pertenecía a un mundo totalmente diferente, y su trabajo busca otros objetivos y se basa e inspira en otros motivos. Criado en la Noruega rural, se forma como dibujante en Alemania, principalmente en la revista Simplicissimus, con la que colabora desde la I Guerra Mundial. Su desarrollo artístico, siempre ligado a la ilustración y la caricatura, tiene lugar en pleno apogeo de la prensa de masas en Europa Occidental, con lo que bien pronto está familiarizado con los nuevos medios y los nuevos mercados, con audiencias numerosas, grandes colectivos de población urbana ansiosa de entretenimiento.
Es una crónica a vuelapluma de un pedazo de historia, cuyo mayor logro es haberse convertido en fuente, en documento histórico
 Coquetea con los movimientos de vanguardia, con los jóvenes lenguajes de la imagen, del humor gráfico e incluso de la historieta. Sin embargo, lo que encontraremos en Érase una vez. Etcétera no son muestras de esos trabajos sino la consecuencia de los mismos. El tomo editado por El Nadir es la compilación de las dos partes de su autobiografía editadas originalmente con dos décadas de diferencia. En ellas se percibe con claridad la experiencia que Gulbransson había acumulado a lo largo de su carrera, sobretodo en la segunda, aparecida en 1954, en plena posguerra europea, unos pocos años antes de su fallecimiento.
Coquetea con los movimientos de vanguardia, con los jóvenes lenguajes de la imagen, del humor gráfico e incluso de la historieta. Sin embargo, lo que encontraremos en Érase una vez. Etcétera no son muestras de esos trabajos sino la consecuencia de los mismos. El tomo editado por El Nadir es la compilación de las dos partes de su autobiografía editadas originalmente con dos décadas de diferencia. En ellas se percibe con claridad la experiencia que Gulbransson había acumulado a lo largo de su carrera, sobretodo en la segunda, aparecida en 1954, en plena posguerra europea, unos pocos años antes de su fallecimiento.
El formato que elige es el del relato ilustrado, combinando en una misma página breves párrafos de texto manuscrito con dibujos alegóricos de cariz realista. Parte desde su misma infancia y llega hasta su segunda boda, obviando así el periodo más sombrío de su vida profesional, cuando la publicación para la que trabajó tanto tiempo cambia su línea editorial para ajustarla a los nuevos

tiempos tras la llegada de Adolf Hitler a la cancillería. De ese larguísimo período de tiempo decide extraer determinadas anécdotas que él considera lo suficientemente elocuentes como para describir su vida en líneas generales. No cae en una perspectiva personalista, sino que decide basar su relato en determinadas experiencias compartidas narradas con simpatía y naturalidad, con familiaridad incluso. Tampoco se detiene más de dos o tres páginas en cada capítulo, con lo que la lectura es ágil, sencilla y sumamente entretenida, alternando vivencias concretas con descripciones puntuales de algunas de las personas que más le influyeron en determinadas etapas. No es un diario íntimo, más bien todo lo contrario. Es una crónica a vuelapluma de un pedazo de historia, cuyo mayor logro es, al igual que señalábamos en el caso de Doré, haberse convertido en fuente, en documento histórico, en reflejo de un instante.

¿Son por lo tanto cómics propiamente dichos? Poco importa, la verdad. Son narraciones gráficas ideadas bien para captar una sensación o bien para explicar lo acaecido, pero que hacen un uso de la imagen –y ahí está la clave- diferente y propio, ajustado a sus propias necesidades comunicativas. Congratulémonos de tenerlos entre nosotros, y además en las mejores condiciones posible.