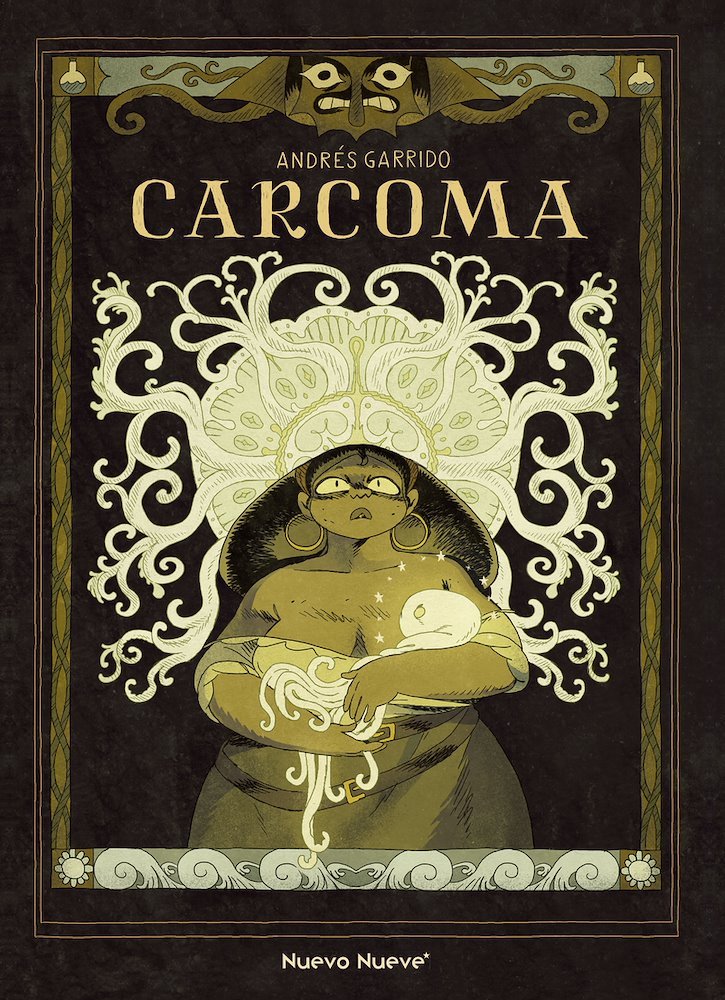En el nombre del perro, su antiguo amo lo llora. Y este amo en duelo resulta ser uno de los mejores dibujantes de la Historia del Cómic europeo: François Schuitten (Bruselas, Bélgica, 1956), célebre por su ciclo de las Ciudades Oscuras junto al guionista Benoît Peeters. El artista belga presenta aquí un diario gráfico y literario de su luto en pequeño formato – ajustado a la palma de una mano – combinando cada doble página con un breve texto de una o dos frases, a su izquierda, y un dibujo alegórico, en su otra mitad derecha. Por elegir una, quizás sea esta imagen (fig. 1) la que reúne mejor el “antes” y el “después”: en el espejo retrovisor, Schuitten se encuentra con una ausencia.

Jim, nombre de la mascota que da título a esta obra, era su perro perdiguero, aquello que el inglés denomina “retriever” (re-cobrar, reparar, subsanar): una raza cazadora, aliada natural del ser humano durante miles de generaciones. Y debemos volver a rescatar aquel pensamiento que identifica la caza con la escritura como, en los griegos, la zoogreia, captura de lo viviente, y la zoografía, escritura o “pintura de lo animal”. Nuestro alfabeto – de origen fenicio – guarda latente este vínculo jeroglífico: bien sabemos que la letra A, invertida, proviene de la imagen de un buey con sus dos cuernos, así como la G (gimel) se refiere al camello o la N a una serpiente. A partir de todo esto cabe preguntarse: ¿escriben los animales? Sin duda, literal y metafóricamente, dejan huella. Y también saben leerlas – quizás olfatearlas – a menudo mucho mejor que nosotros, especialmente un animal orientado a la caza.
Por su étimo, mascota deriva del diminutivo femenino masca que, en latín, significa tanto “bruja” como “espectro” o “máscara” y, así, los animales entraron por primera vez en nuestro imaginario como augurios y promesas, vinculados en general al sacrificio. Por igual, toda una escuela filosófica – los cínicos – son conocidos en el nombre del perro y, con este término, hoy se nos insulta elegantemente. Resulta, entonces, paradójico que se le atribuya al perro una presencia auto-transparente, sin posibilidad no tanto de hablar o escribir como de mentir, al animal se le presupone la vida (des)nuda. Quizás seamos nosotros quienes, en realidad, adoptamos la máscara del animal tanto en nuestras fábulas morales como en el punk feminista: “devenir perra”. Y, precisamente, si existe un tópico sobre “el mejor amigo del hombre” es el de su fidelidad, casi incondicional. Extraña promesa que se cumple de manera instantánea, es decir, puentea las diferencias que nos separan, entre ellas – como apunta Schuitten – la de nuestros diferentes tiempos: la luz de la mascota que brilla con el doble de intensidad, dura la mitad.
En su Manifiesto de las especies de compañía, la ciberfeminista estadounidense Donna Haraway se refiere, justamente, al fenómeno de la interpelación: no cabe duda de que los animales nos reclamamos unos a otros. No andamos muy lejos, por tanto, de la sagrada trinidad:
“Como en un programa de televisión de los años 50, los mundos de los animales de compañía tienen que ver con la familia. Si las familias burguesas europeas y estadounidenses estuvieron entre los productos de la acumulación de capital del siglo XIX, la familia de compañía humano-animal es un indicador clave de las animadas prácticas del capital de hoy.”
In the name of dog, deberíamos andar con cuidado en cuanto a esta recuperación cuasi-edípica de la mascota y ampliarla, de acuerdo con John Berger, hacia un pensamiento general sobre la inequívoca extinción de los animales. Quizás solo de este modo consigamos evitar que su cacería definitiva los convierta, simplemente, en letra muerta.