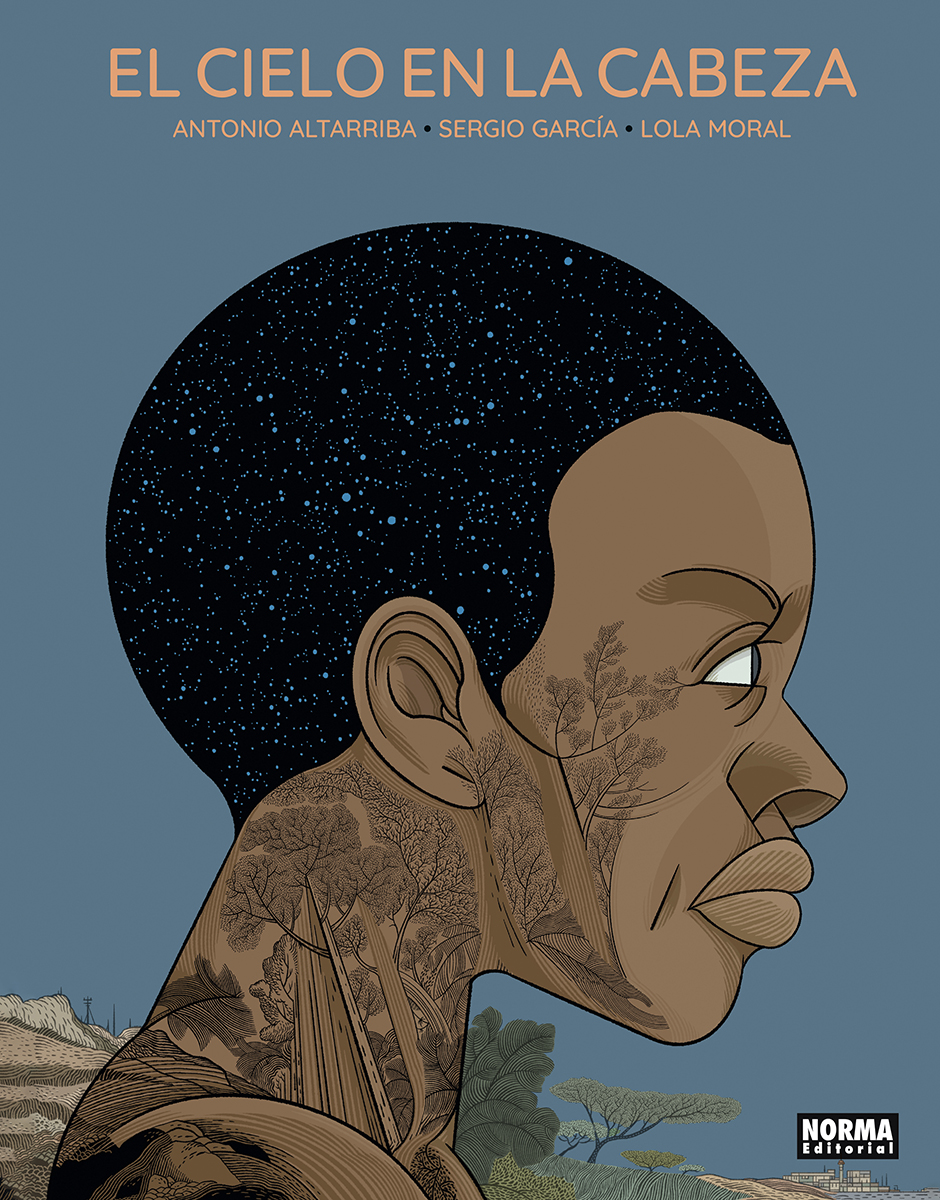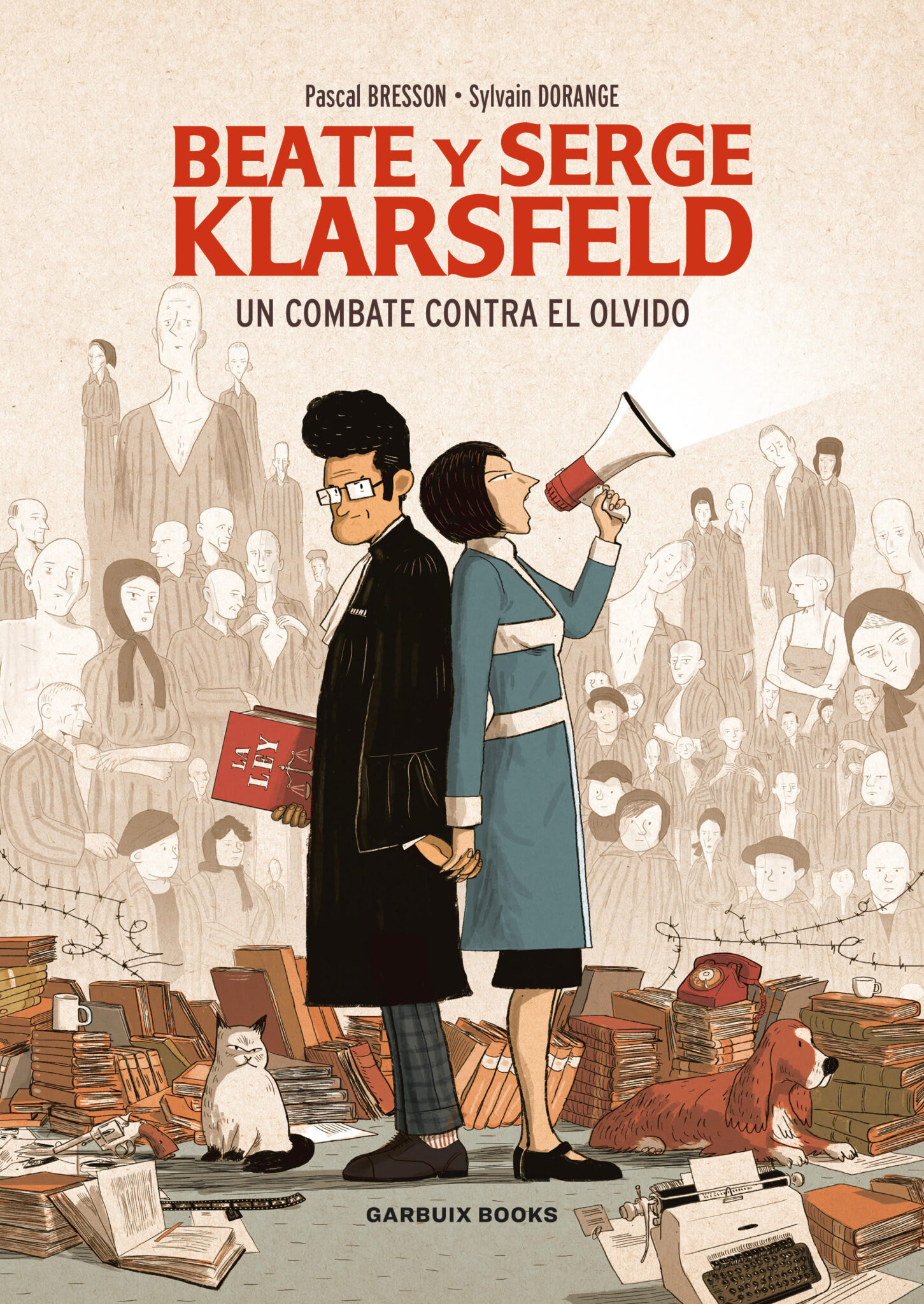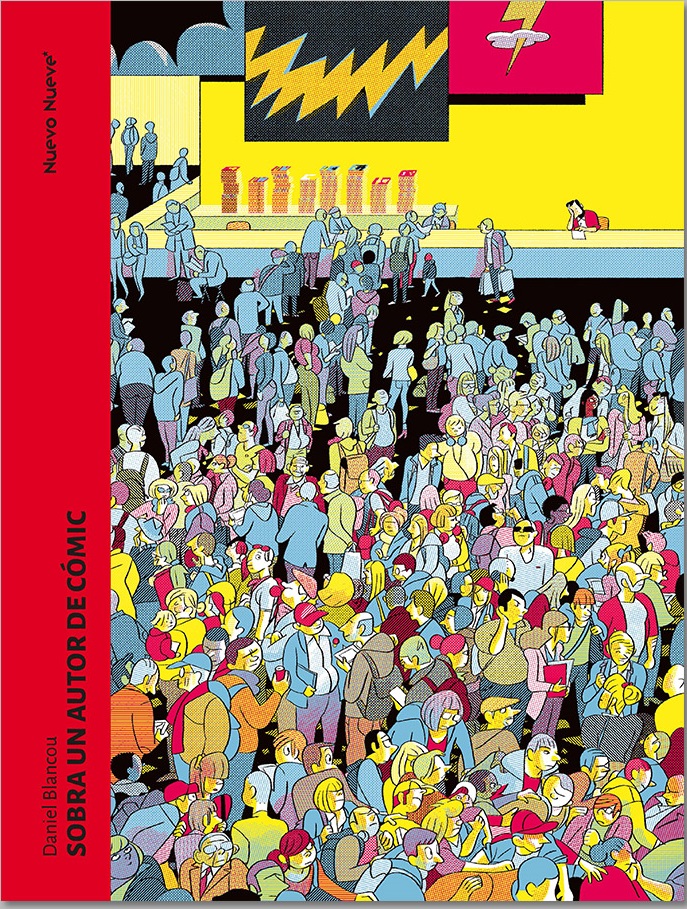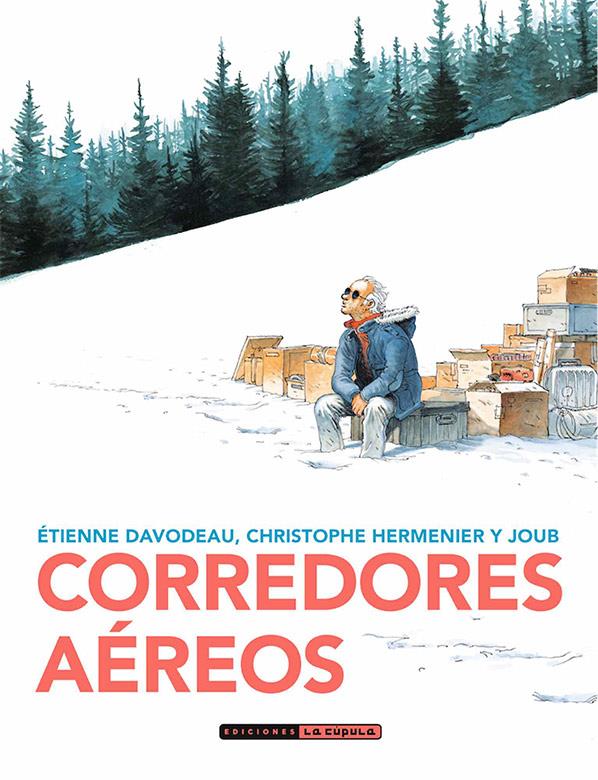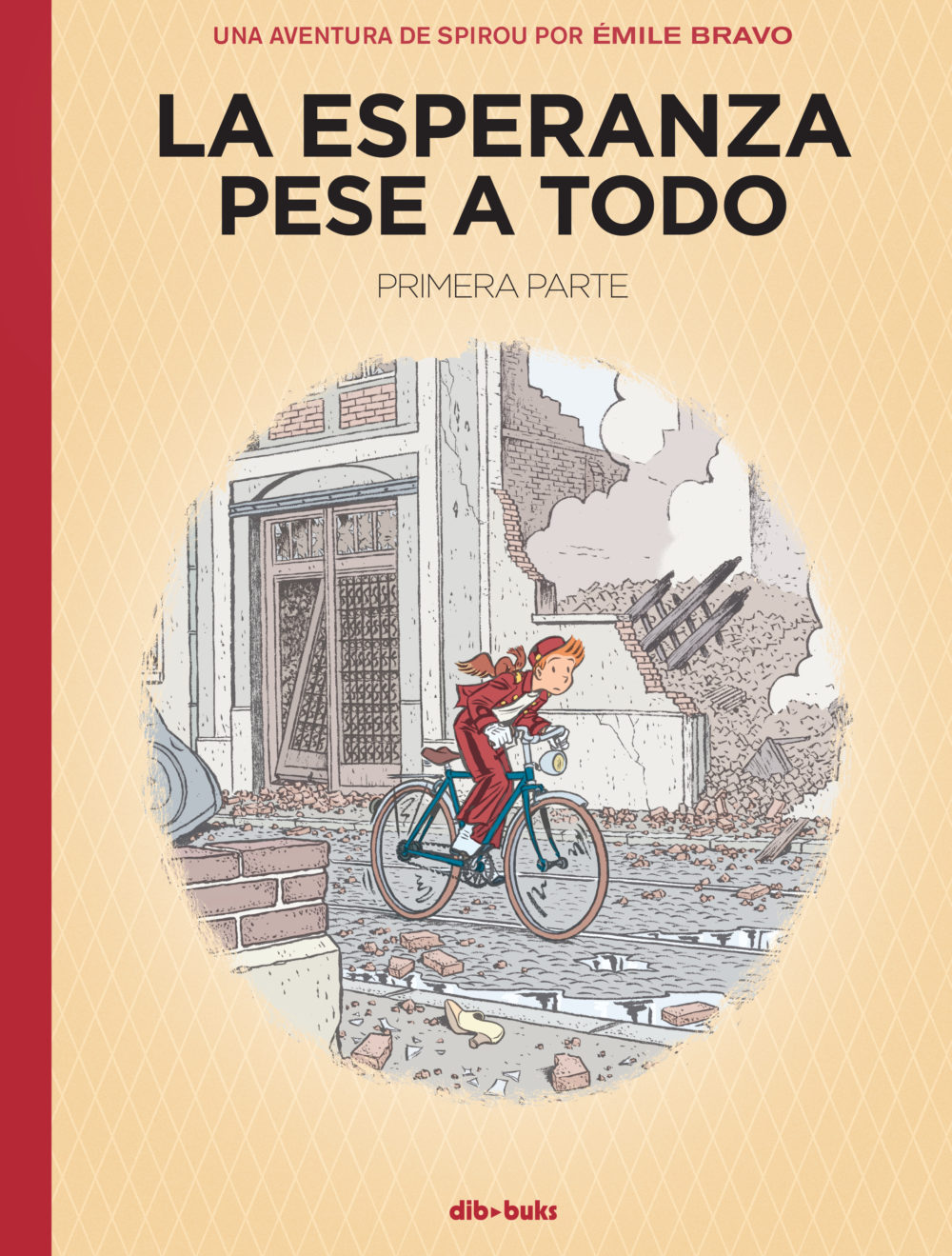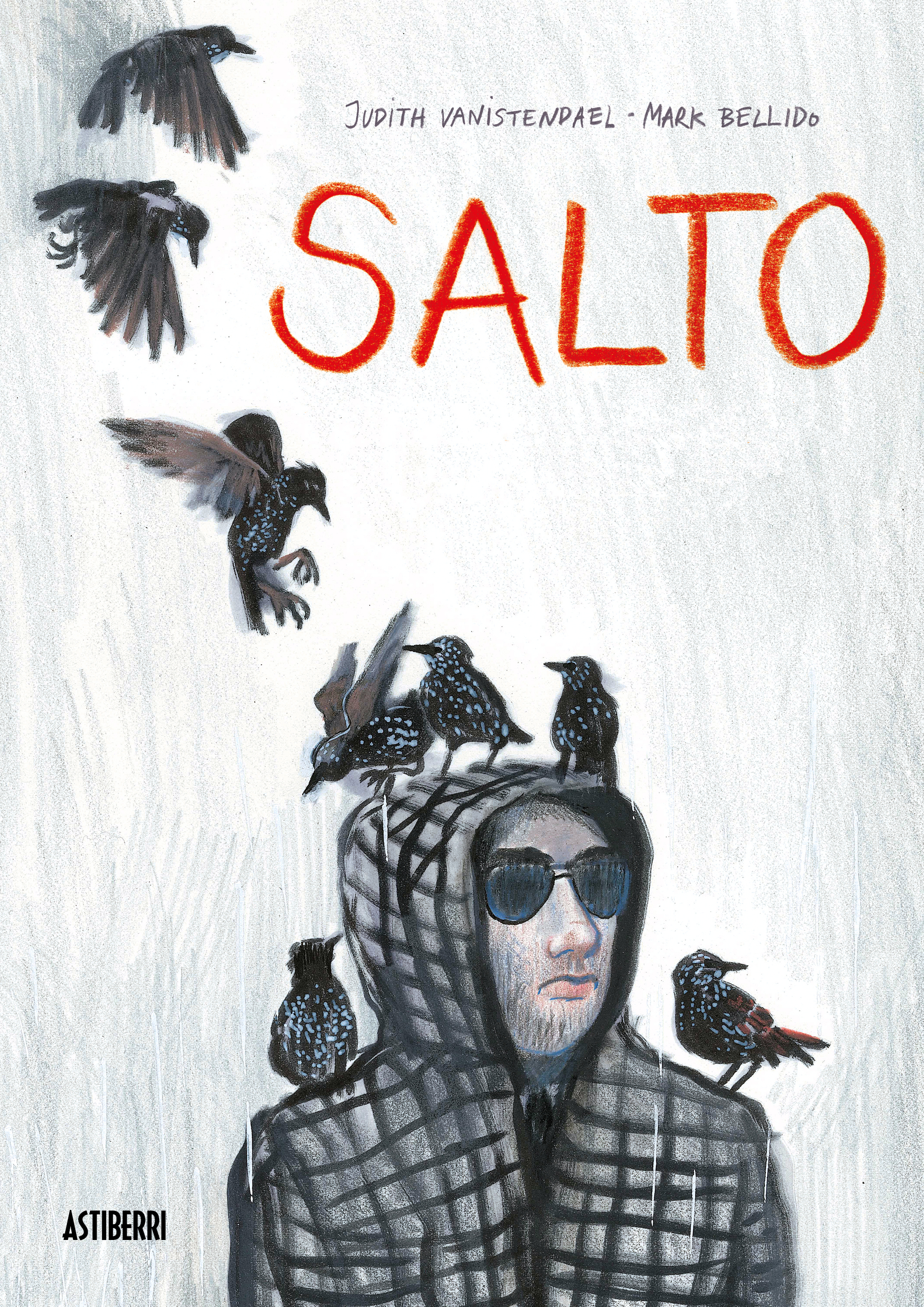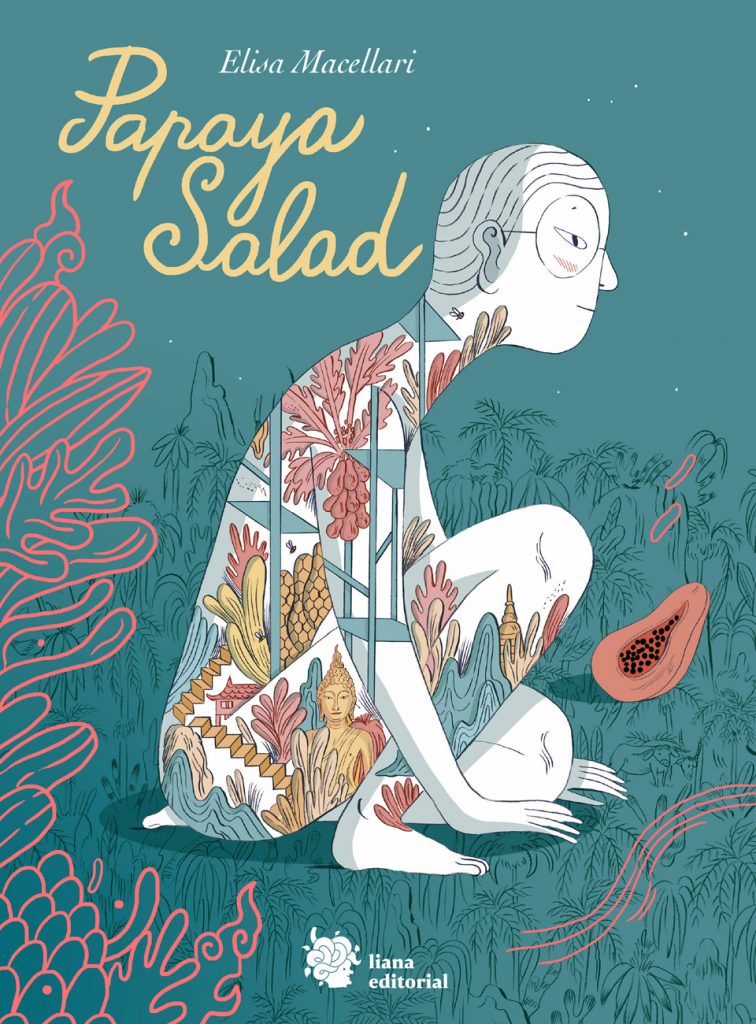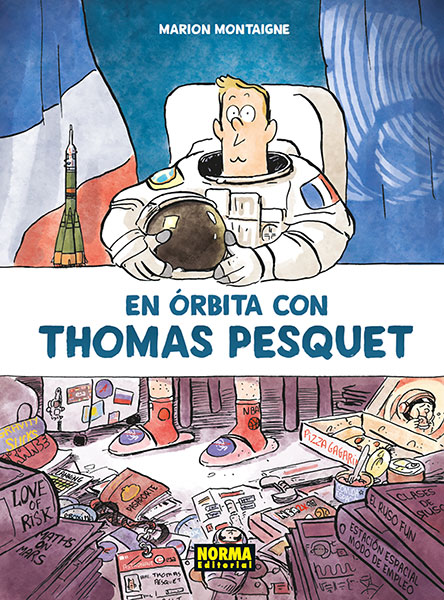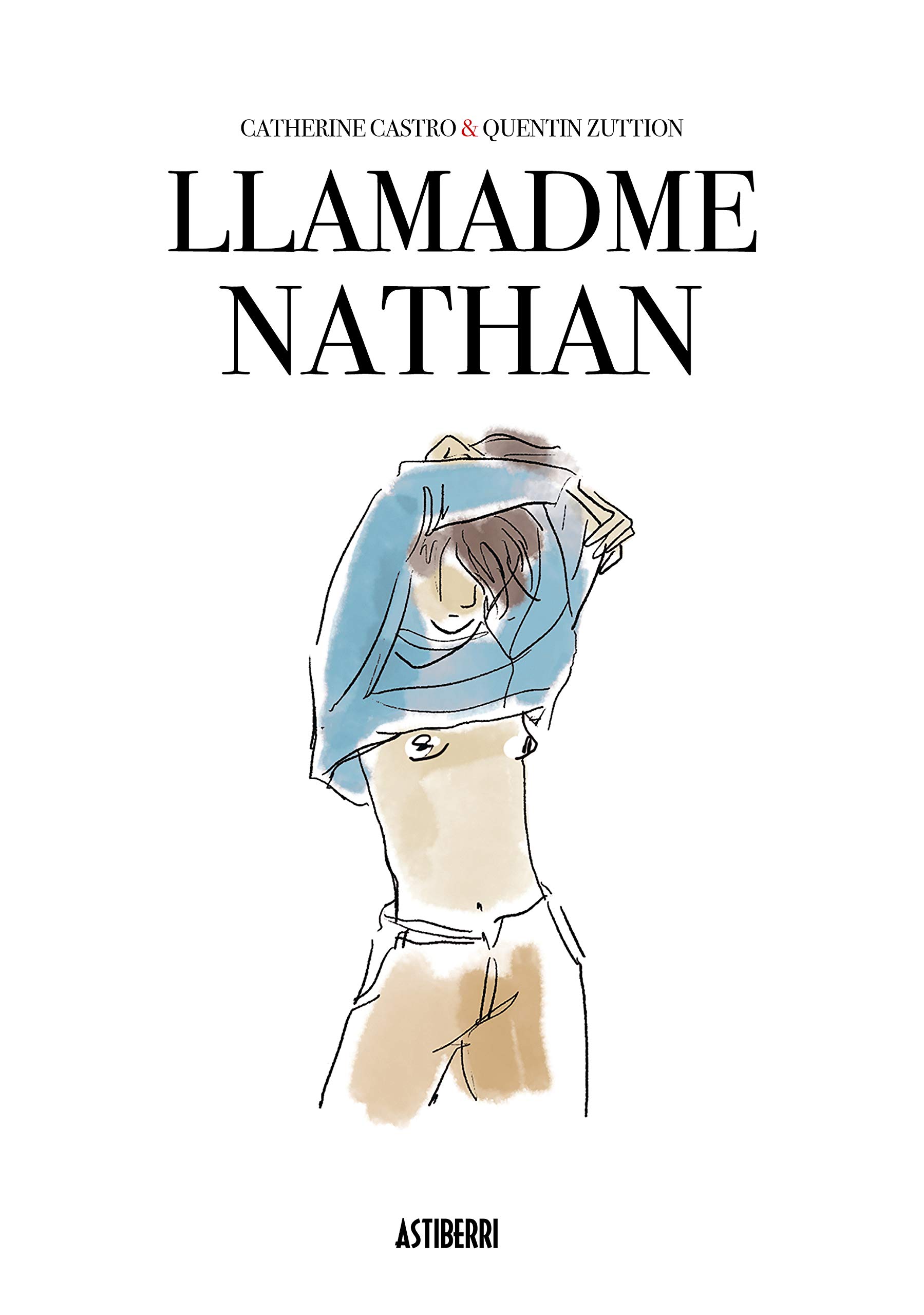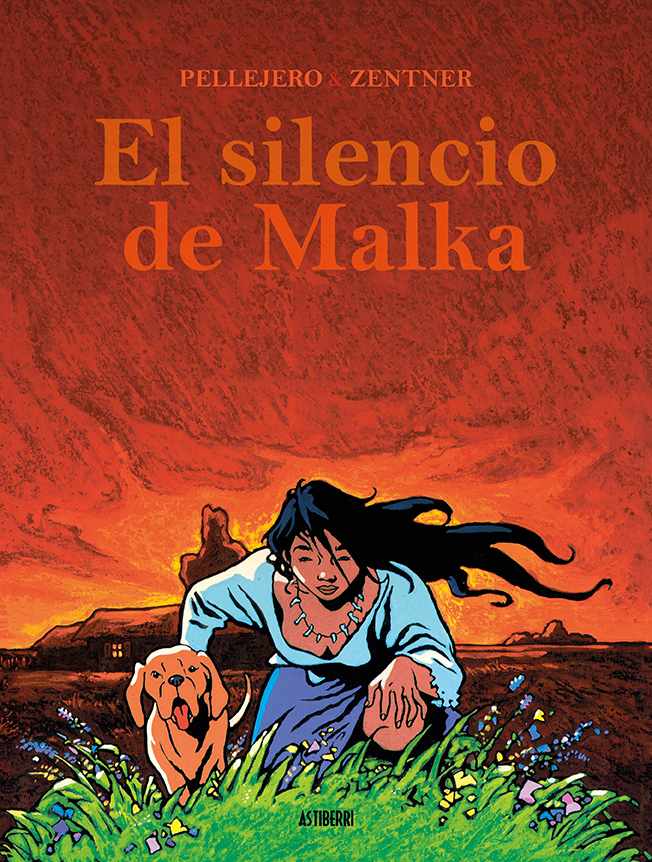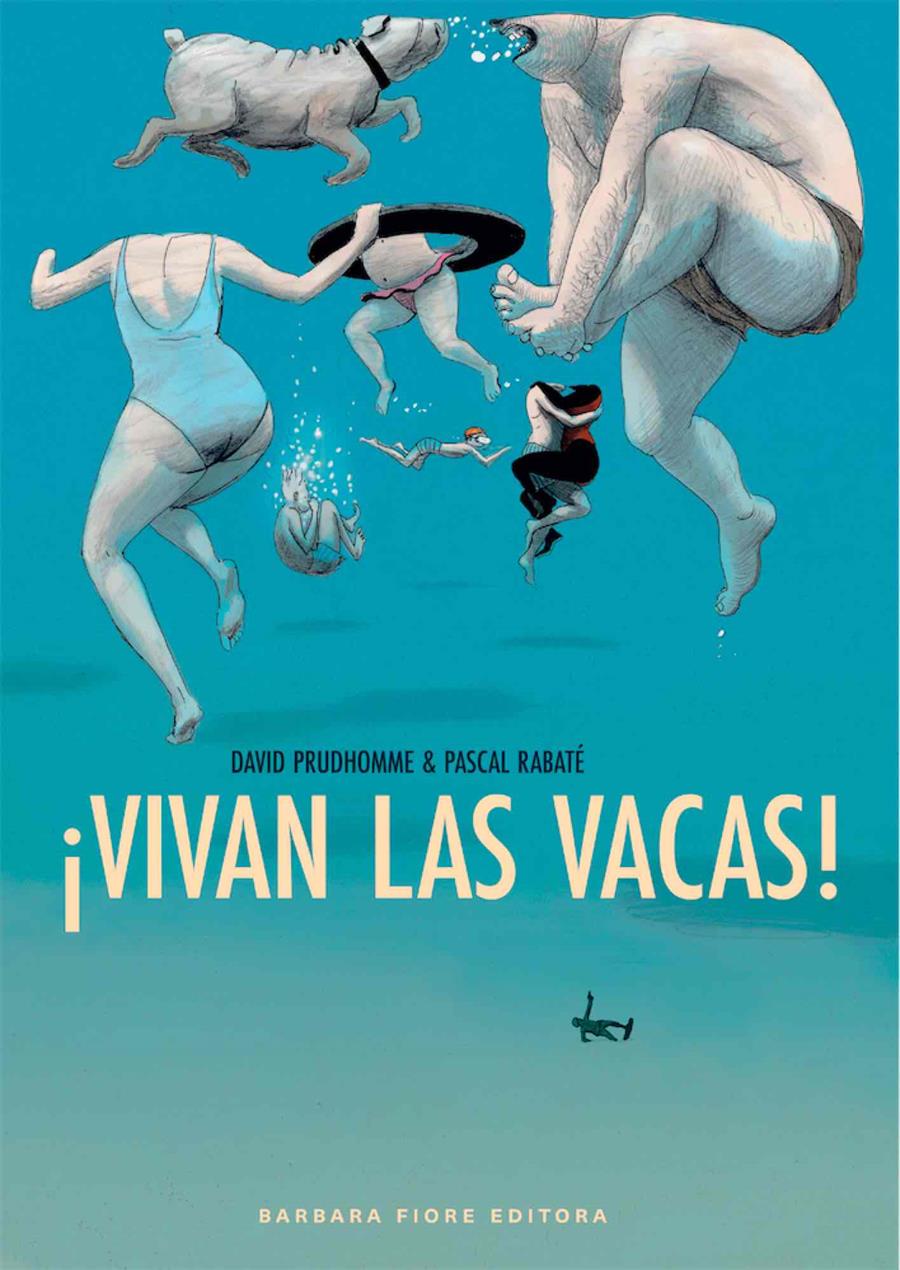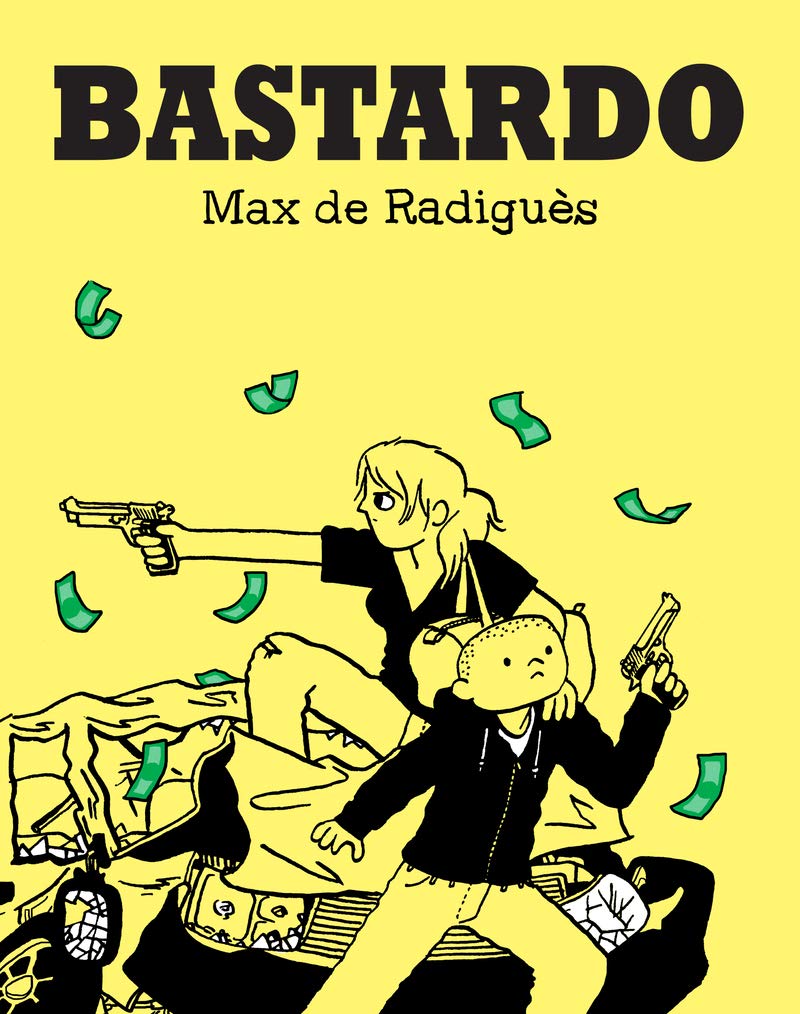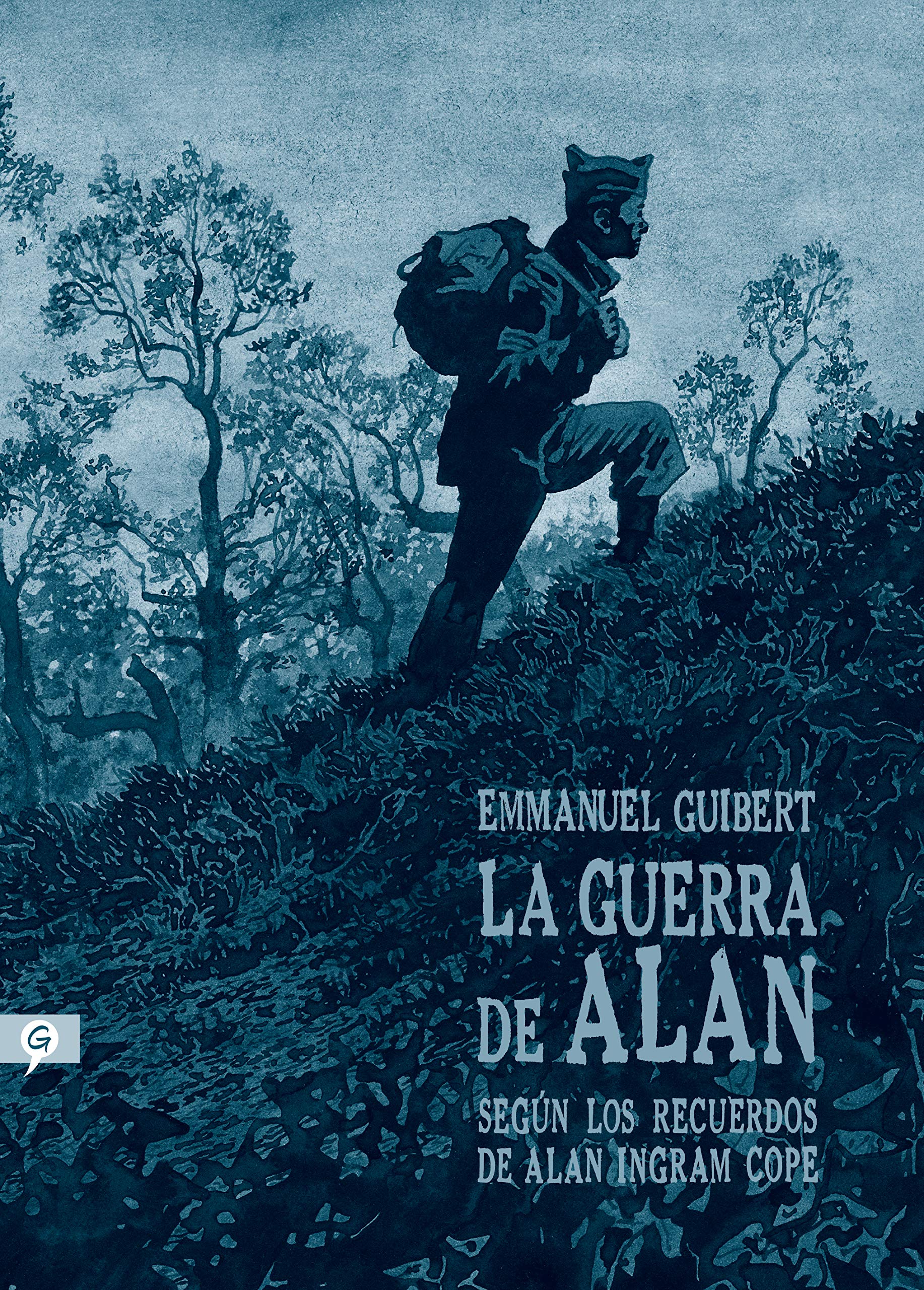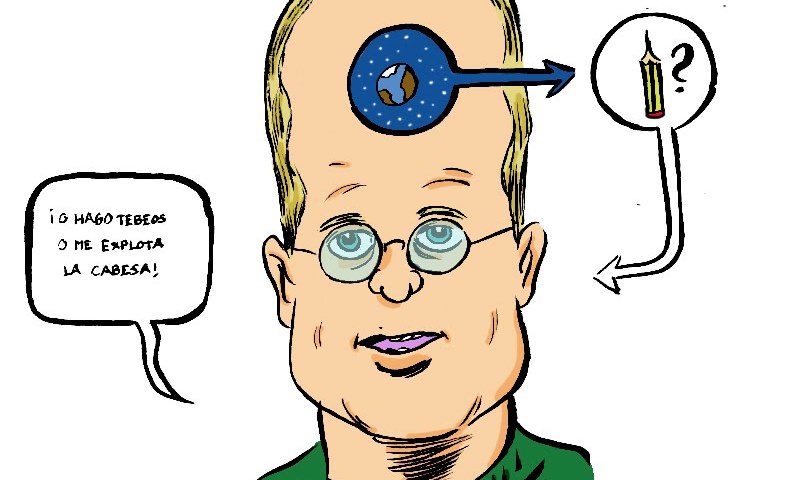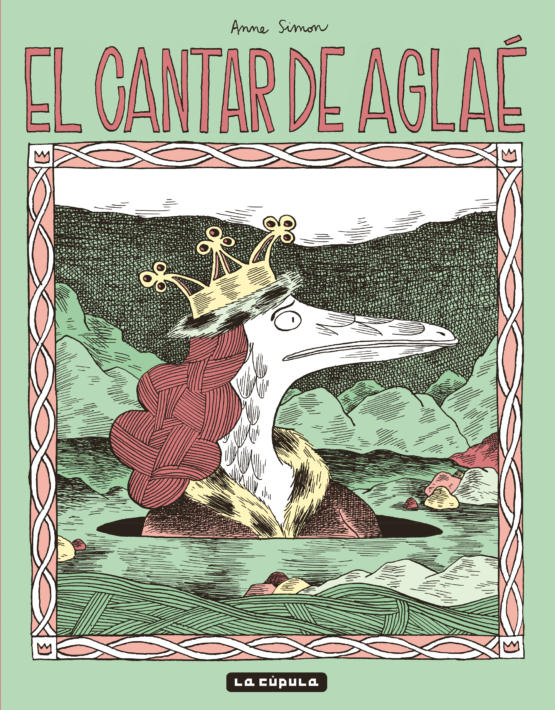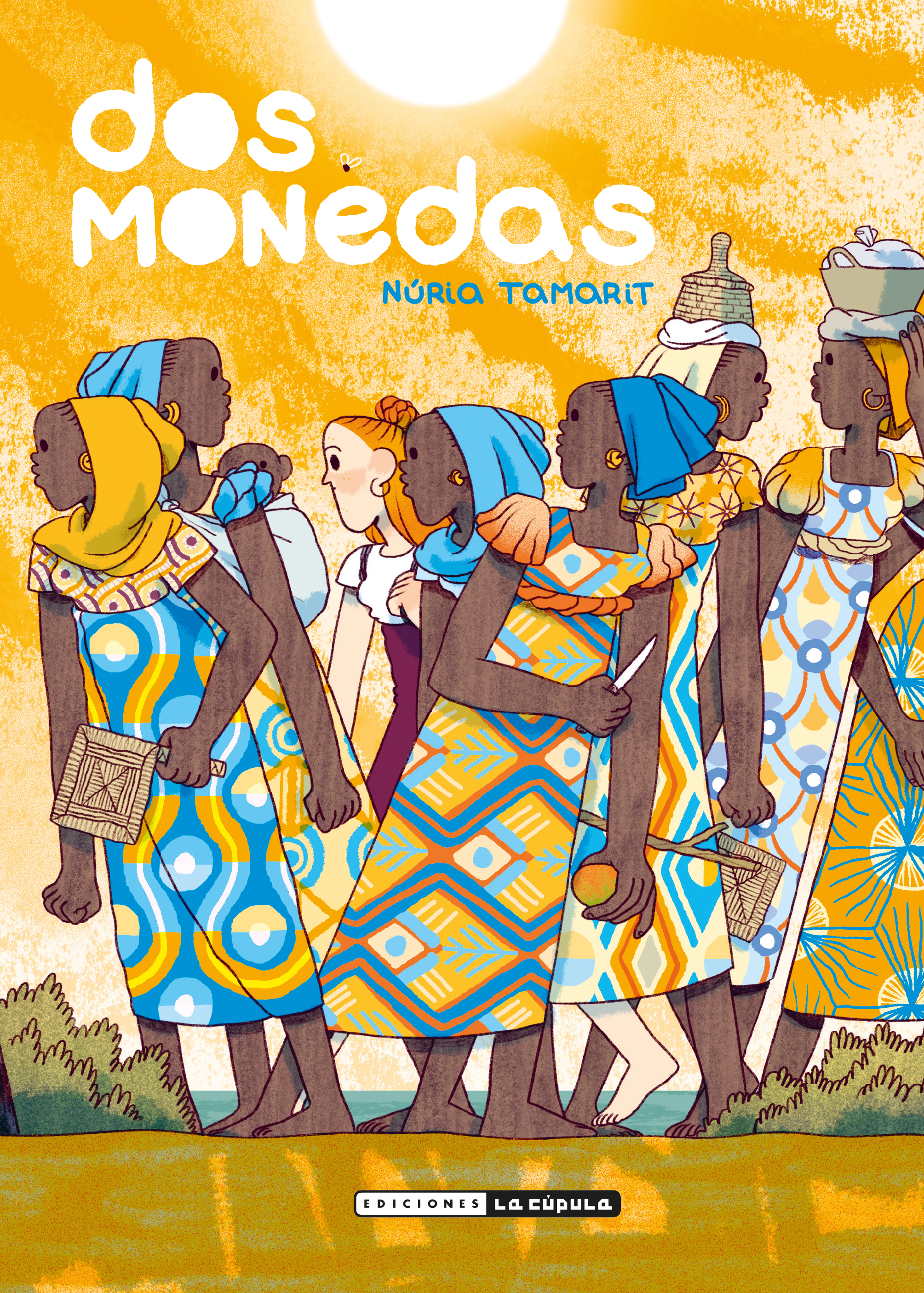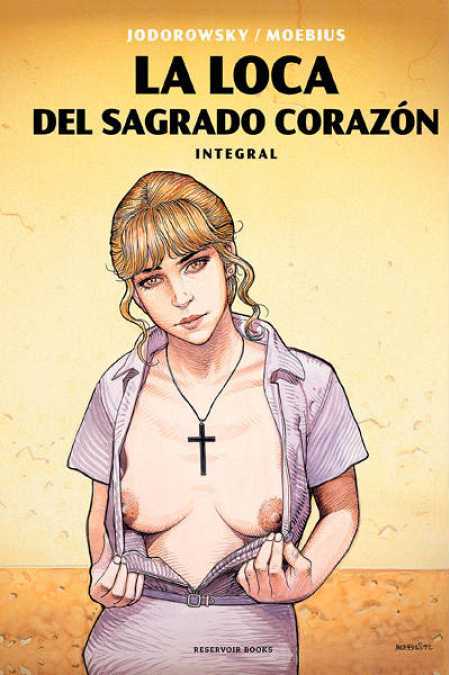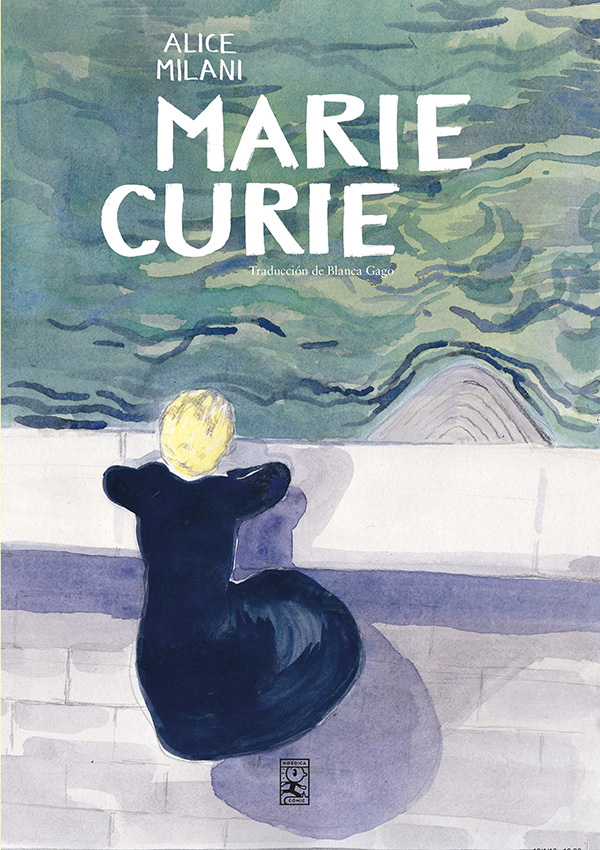La colaboración artística entre Antonio Altarriba (Zaragoza, 1952) y Keko (José Antonio Godoy Cazorla, Madrid, 1963) prosigue con la segunda entrega de la bautizada como trilogía del egoísmo, y que fue precedida dos años atrás por la celebrada Yo, asesino (III Premio Zona Cómic, Grand Prix de la Critique ACBD o Prix BD Polar). Promocionando la salida de la primera parte, Altarriba ya anunciaba cual sería el plan de la obra, apuntando incluso los plazos previstos –que de momento se están cumpliendo- y las características comunes: “Las tres historias no se continúan porque son diferentes, pero vamos a ir viendo cómo personajes de la primera tienen su papel. En todas van a ver crímenes y aunque no haya continuidad en el sentido estricto, sí vamos a ver cómo algunos de los hilos que quedaron colgando en el anterior continúan y se recogen y los retorcemos en los otros dos”, declaraba entonces a Noticias de Álava.
Efectivamente, al igual que en Yo, asesino, el nuevo guión se sustancia principalmente en las relaciones interpersonales dentro de un ámbito profesional concreto, ahora el de la industria farmacéutica, entendiéndolas como un punto de partida a partir del cual indagar hacia los extremos. Tras la descripción de ese núcleo y la presentación del protagonista, otra vez un hombre torturado y confuso, atormentado por su pasado y amenazado constantemente por el desequilibrio emocional, se desencadena una trama de intriga de corte clásico, incluso en lo referente a los elementos más transgresores.
El poso de realidad en el que se enraíza la historieta la dota de verosimilitud y logra un brillante contraste con los episodios oníricos y sensuales. Los escenarios (Vitoria y sus alrededores), los libros que reconocemos en las estanterías, las reproducciones de obras de arte que cuelgan de las paredes, o cuestiones más complejas, como las costumbres de los personajes o la falta de ética de la élite económica para mantener su estatus, sirven de contexto, amén de buscar un equilibrio que evite que el argumento desvaríe en exceso o se pierda por donde no debería. En esa tarea también tiene mucho que aportar el blanco y negro de Keko, igual de opresivo, claustrofóbico y efectivo que siempre, y su dibujo cada vez más fotográfico.
Virtudes innegables compartidas con el episodio anterior y derivadas en su mayor parte de la profesionalidad de ambos autores, que, no obstante, se ven lastradas a medida que el tebeo va avanzando por cierta artificiosidad de la que no consigue librarse. Puede que por el cúmulo de intenciones, de palos a tocar o por el exceso de ambición en su denuncia de los desmanes del negocio de las drogas legales (“los laboratorios farmacéuticos crean perfiles patológicos para ampliar el mercado” confesaba el propio Altarriba en aquella entrevista), lo cierto es que a la postre suena reiterativo e insistente. Demasiados subrayados y diálogos impostados, irreales. Se quiere aportar tanta información en algunas secuencias, sobre todo las basadas en conversaciones, que los actores acaban por no hablar de manera real, sino más bien como especialistas, tratadistas, tertulianos que nos han de aportar una pieza más, cada vez más compleja para que podamos acabar el puzle.